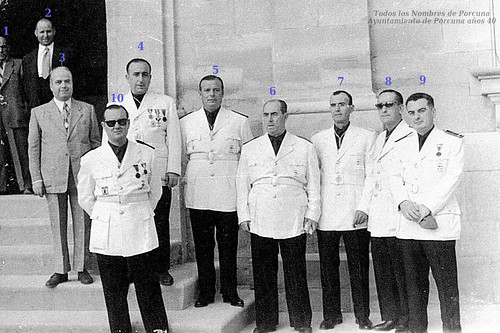Colaboración ...
 |
| Alfredo Callado Hueso y su esposa Carmen Garrido de Dios |
Dos
veces estuvo mi abuelo Alfredo delante del pelotón de fusilamiento,
no sé dónde ni cuándo, aunque sé en un
por qué confuso; ni si en frío ni si en calor, si era invierno o
era verano, pero sí que estaba en hambre, en rabia, en desilusión y
en melancolía: los cuatro símbolos de los vencidos. Y estaba mi
abuelo Alfredo en batallas ganadas y en guerras perdidas, y en un
futuro de escarmiento , futura represión y autocomplacencia: esa
impresión de los de la gorra de plato, los tricornios y los cara al
sol de todas las mañanas: ese estigma y esa santidad de los
vencidos; y esa pobreza extrema del estómago y de la mente puesta en
el juego del toma y daca, en el que siempre ganaba el toma, para
hacer del estómago la conciencia, si no más verdadera, si la más
necesaria.
Dos
veces estuvo mi abuelo Alfredo Callado Hueso delante del pelotón de
fusilamiento, con el aliento del odio en frente enfangado y criminal
en los gatillos de los fusiles nazis, pero, en ninguna de las dos
veces mi abuelo Alfredo fue fusilado, que, en ambas, a última hora,
, el berrido de los fusiles disparados quedó sustituido, o
interrumpido, por una voz de alto el fuego y una orden de que el
preso rojo Alfredo Callado Hueso abandonara las tapias blancas donde
quedaban bordadas, como en un besamanos de piedra y cal, las balas
de los vencedores, tal cual beatas reliquias, y se encaminara el
preso hacia las rejas de la celda de su penal.
Dos
veces estuvo mi abuelo Alfredo con la muerte agarrada a su garganta,
pero en ninguna de esas dos veces, en ninguna de esas
dos veces de su boca salió el grito final y victorioso de un viva la
República, antes de ser muerto para siempre, antes de quedar en
sangre, quedar en ayer, quedar en nada, que siempre a última hora le
llegaba el beneplácito pasajero de la conmutación de su muerte en
el acto por un morir poco a poco gracias a los movimientos, las
súplicas y las sangres de un sobrino suyo victorioso en la victoria
del general, que así arreglaba los desarreglos familiares.
Dos
veces, una más que el coronel macondés Aureliano Buendía, estuvo
mi abuelo Alfredo frente a la fusilería de los sublevados, en su
traje de preso, en su traje de pobre o en su traje abuelo: delgado
como vara , joven envejecido en barba blanca mal afeitada, puño en
algo y ojos negros los que fueran tornasolados, y las dos veces
volvió a su celda, volvió a su manta de camastro, a su agua con
vegetales, a su silencio del que todo lo piensa, al suplicio del que
nada pide, al final de haber sido derrotado y tener que estar ya para
los restos mirando para los suelos como buscando por ellos, la mancha
última, la última estela de la tricolor, como para no pisarla,
pisotearla más.
Dos
veces estuvo mi abuelo Alfredo delante del pelotón de fusilamiento y
las dos veces quedó en pie, perdido, aislado, incomprendido, solo y
tétricamente tremendo entre los bífidos silbidos de la metralla que
siempre iban a parar a los famélicos cuerpos de sus compañeros de
batalla perdida, de sus compañeros de hierros, cuerpos de los no
arrepentidos, aun siendo arrepentimientos sus muertes para los
agraciados, muertes que ya iban bordando la retahila cruel de las
madres, las viudas y los huérfanos, ese quedar a merced de los
odios, tratados como desperdicios en la nueva España de los
impostores, los impositores y los teatreros.
******
Pero,
en la casacovacha, en la casacueva, en la casapaja de mis abuelos,
número 44 entrando en el solar de la Casa grande nunca se hablaba de
eso, que había como una especie de miedo, una especie de pudor,
una especie de paredes que escuchan, con paralelismos de venganza, de
más venganza aun, y era una casa que parecía estar en las nieblas
de la resignación, del arrepentimiento, de un perdónanos dios
nuestros pecados lo mismo que nosotros perdonamos a los torturadores
tuyos y nuestros, con paralelismos de vergüenza, que a pesar de todo
estaba más en la resignación que en el arrepentimiento, y un desear
con los dedos cruzados, estar más en el olvido que en la memoria a
la hora de sacar a la luz de la oscuridad impuesta aquel retrato del
ficticio fusilamiento que parecía una historia ya de la antigüedad
innombrable, como sacada de una oratoria ciega de peregrinos con
versos, pero sintiendo si no era aun peor seguir vivo entre tanta
muerte, seguir vivo en esa otra celda de las cuatro paredes de una
casa, sin barrotes pero con miradas, con oídos , sin guardianes pero
con impostores, que hacían de ese miedo de ayer, aquel mismo miedo
de hoy, esa miedo eterno. Enterrado en esa casa, como muerto en su
fosa, como perdigón en su jaula, siendo todo el exterior el
misterio fusilero y vergajal de los que
presumían de victoria y exigían brazos extendidos como queriendo
dar la extremaunción a las moribundias rojas.
En la casa
de mi abuelo Alfredo nunca se hablaba de aquella muerte que nunca
llegó, ni se hablaba de aquellos años de presidio, que unas veces
se decía que fueron trece años, otras veces quince y otras
diecisiete, o, si se hablaban de todas esas cárceles , de todas esas
penas, sería en un aparte de la niñez de los nietos, unas
conversaciones que se hablaban a los hijos, pero que los hijos
guardaban como lo innombrable , en los hijos todos que quedaron, para
luego quedarse encerradas las palabras entre los cuatro rincones de
la cabeza, entre las cuatro esquinas de lo sagrado, entre los cuatro
puntos cardinales del inconsciente hasta redundar con todo en el
olvido, en lo que debe ser sustituido por el alegrón del despertar
de todos los días en una cama propia y rodeado de la pobre y
haraposa trupe del hogar.
En la
casacueva de mis abuelos un perol, otro perol de agua con verduras y
colas de pescado para el almuerce familiar del arroz quinquillero y
una algarada, más que una algarabía de los ocho hijos, que trece,
quince o diecisiete años después vieron regresar a un viejo ya
dado de baja en la vida para siempre al que a penas se reconocía si
no era en recuerdos, recuerdos estos a los que se veían abocados a
olvidar si no querían caer en el error macabro de los facinerosos
de las camisas azules y las guerreras blancas, que estaban
aguardando, deseando la menor baja palabra, el menor despeñe, la más
tierna nostalgia, la más oscura imagen, o el más personal de los
sueños para caer sobre ellos, y hacerles padecer en los hijos los
supuestos males del padre, quedando todo en el sanbenito de los males
familiares como la única herencia para varias generaciones, que ya
bastante era estar vivamente delgados tras tantos padecimientos y
tantas hambrunas, con el padre preso, la madre en viuda, de negro y
rezo y ocho hijos esperando el pan o esperando el trigo, pero siendo
el único pan que a diario entraba a la casa pan que iba a la talega
Manuel, el hijo mayor, que era el único que trabajaba y el único
con la capacidad extrema de poder convertir el agua en vino,
multiplicar los panes y los peces y hacer de los estómagos
algarabías de verbena, pues milagro era, tras tantos años de
penurias, que al regresar el abuelo de los pelotones de fusilamiento
y los vergajos negros, encontrarse a una mujer, ya envejecida para
siempre, y a los mismos ochos hijos, sin comida, sin escuela, sin
futuro, pero vivos.
 |
| La familia |
Un
viejo abuelo Alfredo el que se presentaba a sus hijos, como salido de
una tiniebla, de una tiniebla del ayer, que, tras trece, quince,
diecisiete años, los hijos parecían ser hijos de otro,
hijos ya bicolor, agrandados, camperos, rebuscadores, ladronzuelos
nocturnos de los garbanzos rebuscados de las eras, las habas de los
haberes, los melones de los melonares y hasta las aguas de las
fontanas.
Alrededor
del hogar una mujer vencida, Carmen “La coja”, esa carmencoja que
se pasaba los días andando la carretera de Porcuna a Jaén para
llevarle al preso las escasas verduras de los huertos, las embutidas
carnes de las matanzas, los pestiños de la paz del señor sea con
vosotros, esa manta y esa muda y ese retrato de hijos necesitados.
Alrededor
del hogar , la mujer vencida, envejecida, dejada de todas las manos;
un joven avejentado luciendo prendas pobres en contraste con las
benevolencias del ayer, de ese ayer de hacía tres días, seis
muchachotes que fueran niños ayer: Manuel, Benito, Alfredo, Julián,
Gonzalo y Gaspar, y dos hembras que fueran niñas antes de las
prisiones, y que trece, quince, diecisiete años después eran ya
mozas casaderas, sin ajuares para las bodas, pero ya deseando dejar
esas pobrezas para ir al matrimonio de las pobrezas nuevas, pero como
más anchas de espacios; Marina y Tremedad.
Pero,
alrededor del hogar de esa casa de la Casa grande, todo era un miedo
y un silencio a esa guerra, a esa guerra perdida, a esas cárceles y
a esos fusilamientos sin balas.Sin embargo, en voz baja, como a
escondidas, como con miedo a la solidez real de las paredes y la
claridad del agua de los cántaros de las cantareras, mi lalo Alfredo
y mi lala Carmen comentaban, nos contaban, en lugar de cuentos
tradicionales o en lugar de cantarnos coplillas de las eras,
los beneplácitos de aquella II República que se llevó la guerra,
en que la familia estaba aposentada en el bienestar, la vida era como
una sonrisa, de trabajo en trabajo, y la convivencia era una comunión
abrazada a la armonía y entregada a la libertad,
-“¡Con lo
bien que vivíamos antes!”
Porque, para
cuando antes de la guerra y en la guerra aun, tenían las comodidades
de las casas grandes, anchas, largas, espaciosas, con huerto, y
cámaras individuales, y cuadra, y patio y pajal y bestias y
estercolero. Una en la calle Peñuela, y otra en Sebastián de
Porcuna, y unas cuantas faneguillas de de tierras de olivos por los
antiguos y míticos humedales de la Huerta del Comendador, y unos
cuantos miles de reales republicanos que fueron papel mojado cuando
les cambiaron las pinturas, aun más papel mojado que los olivares de
la Huerta del Comendador.
La
casa de la calle Peñuela fue cambiada por un saco de pan y una
recia pelliza de segunda o de tercera mano. La de la calle Sebastián
de Porcuna por una corta temporadita fuera del infierno de las
hambrunas. Los olivares de la Huerta para completar olivares anejos y
hasta una moneda romana que se decía de oro fue a parar a las manos
del Capitán Ostos por otro saco de pan y otra pelliza de repuesto y
unos jornales por los campos de su excelencia.
Pero
todo lo demás en casa de mis abuelos, tras esos trece, quince
,diecisiete años de prisiones, sólo se puede explicar con una
palabra, sola, simple y sencilla, la palabra silencio, sinónimo de
la palabra miedo y sinónimo de la palabra aislamiento. En este hogar
de vencidos, numero 44 de la calle Santa Ana, cuando esta ya es Casa
grande, se implantó el silencio como en el alma se plantea la duda
de su existencia y en la palabras que se pronunciaban se buscaba el
sentido seleccional sumiso y servil para que los murmullos no fueran
tomados por palabras disidentes.
Yo,
cuando conocí realmente a mi abuelo Alfredo, mi abuelo ya era un
vejete triste, un vejete amargado, un vejete perdedor eterno, de voz
adentro nostálgico, de voz afuera entregado a la causa de ser
callado, como su apellido, aunque las voces interiores le rebulleran
y se le salieran por los ojos, incluso por su ojo bizco, ese que
miraba desde los abismos y las utopías todo el coraje de seguir
siendo un eterno inconformista , un rebelde ya sin rebeldías que de
fender ni edificar.
Mi
abuelo Alfredo era alto, todo lo alto que le pudiera parecer a un
niño que lo miraba como queriendo sacarle todos los misterios que
sabía guardaba, todas las palabras que callaba, todos los recuerdos
a los que no se podía ir porque estaba prohibido recordar, porque no
se podían ni decir, ni pensar, ni soñar si quiera, que había
gentes que se adentraban en los pensamientos, y otras gentes capaces
de inmiscuirse en las nostalgias de los recuerdos, incluso gentes
capaces de hacer decir lo que no se decía: por las aceras, por los
rincones, bajo las camas, sobre las mesas, dentro del rebullir de los
guisos, en el agua náutica de las cantareras, en las pajas de los
pajares, en los granos de las cebadas, en los relinchos de las
bestias de las cuadras, en los verdes de las hortalizas y el arco
iris multicolor de los geranios, las gentes de las que no se hablaban
pero se sentían, las gentes que no se sentían pero se presentían,
las gentes que nunca pasaban pero parecían estar siempre ahí,
esperando, deseando más que esperando la memorización de una
palabra, la tenebrez de un sueño, la caída de un mal despertar para
abrir las puertas y sembrar los terrores. Un niño que miraba al
abuelo como queriendo sacarle todas las verdades y todas las
mentiras.
-“Alfredo
–me decía- salte a la puerta del Corralón y miras por si ves
venir a los municipales, a la guardia civil. Y si los ves, si los
presientes incluso, vienes corriendo y me avisas. Y el Alfredo nieto
se esquinaba silencioso y vigilante en el quicio de piedra encalada
del noble arco con su escudo de abolengos perdidos que daba su
entrada a la Casa grande, oteando todos los horizontes de la calle
Santa Ana con sus callejuelas y sus aires por si por la calle
subían, bajaban o aparecían por las callejuelas los hombres de las
armas, los de las gorras de plato o los de los tricornios con bigote,
los que querían meter de nuevo a mi abuelo en sus cárceles o en sus
palizas, mientras los niños jugaban al pincho en el húmedo solar
dejado por la Casa rota y las niñas se entretenían en las chanflas
o en las gomas sobre los adoquines enyerbados y descendientes en
escalones amplios de la calle, mientras mi abuelo, siempre de
invierno, como si el frío de la cárcel no se le hubiera ido nunca
bajaba la radio de su repisilla con su mantelito primoroso de
blancura y de encaje y pegándosela al oído, como si se pegara un
beso, o queriéndola hacer parte de su cabeza escuchaba en el volumen
más bajo posible el chirriar de luciérnagas de la Radio Pirenaica.
Nunca
vi bajar ni subir municipal ni guardia civil alguno, ni hombre con
cara de ser el malo de los comentarios, pero qué importante me
sentía yo siendo cómplice de mi abuelo: “Y no se te ocurra abrir
la boca”. Sólo le faltaba decir “Qué me matan”. Y Alfredo
Callado, nieto y en heredad de nombre y de apellido se sentía el
héroe guerrero y literario de ese viejo con barba blanca y bizquera
del que otea todos los horizontes escuchando las lejanas voces
inconformistas y guerreras de Dolores Ibárruri o Santiago Carrillo,
o sea, de los que años más tarde supe que se llamaban así, y
siempre como presintiendo un miedo impuesto en esos ratos de esquina
espiando la posible llegada de los hombres malos, de esos que sí
eran los “tíos del saco”.
Mi
abuelo Alfredo era alto, seco en el comer de lo imprescindible,
escueto como un renglón en blanco, enjuto como arbolillo de lindón
al que torturan las sombras y las malas tierras, agrio como si
siempre tuviera un limón torturándole los dientes , los paladares y
las dulzuras, que el tiempo me dijo que fuera más de malestar,
pesadumbre, podredumbre que de carácter, aunque mi abuelo Alfredo
viviera ya eternamente en el mal carácter de los que todos los días
perdían una guerra, de los que se maltrataban el pensamiento
preguntándose qué mal hicimos para traer tanto daño cuando sólo
pretendíamos el bien de la humanidad, el perdón por siempre de los
pecados , el pan para todos los estómagos y el conocimiento para
todas las cabezas. Mal carácter que era mal genio, el mal genio del
que tiene que estar soportando todos los días y todas las horas una
situación para la que no había nacido, por la que no había
luchado, y sentir el martirio de un general enano que parecía no
querer morirse nunca como si estuviera tocado por la varita mágica
de todas la providencias.
 |
| Vista de la Casa Grande |
Mi
abuelo Alfredo nunca se movía de su silla de anea, arrimadillo
siempre, invierno o verano a la mesa camilla con su rancia sayuela y
su brasero para el picón, si encendido de ascuas en invierno, si no
en verano aguardando los fríos. A su derecha la pared de las
cantareras y la radio que pocas veces se escuchaba en sus coplas sino
en los interludios casi silentes de lo subversivo, y a su izquierda
el hogar de la chimenea y su Carmen apañando el avío de todos los
días, que si garbanzos, que si arroz, que si habichuelas, que si
lentejas.
Mi
abuelo Alfredo sentado en su silla de anea, su mesa camilla, su Radio
Pirenáica y sus cigarrillos “Ideales”, desemboquillados y
amarillentos, de esos que yo le traía del estanco de Palomo, y sin
más calle que las cuatro losas de piedra que iban de la mesa a la
cama del dormitorio, sin más curvas ni más esquinas que el subir y
bajar las escaleras que iban del portal al pajar y sin más Paseo de
Jesús que el paseo que iba de su casa a la cuadra y de la cuadra al
estercolero, y sin más conversación, ni taberna que la tertulia,
atardeciendo, con el vecindario de la Casa grande, y sin más fiesta
que los orgullosos recuerdos del ayer, en tricolor y en libertad, que
todas las fiestas en casa de mis abuelos acabaron cuando el general
ocupó todas las españas, y porque por las fiestas desfilaban las
gorras de plato y los tricornios, y entre las festividades guardaban
sus odios y sus vergajos los vinagreros, los párragas, los
tranquillas, los rabito mona, los pepones, los tambores y los
matías: aquellas alimañas nacidas de los vientres pobres y los
puños cerrados entregadas a la causa ahora de ver enemigos por todas
las paredes.
Melonero de
melonar con su choza, su perro y sus perrasgordas. Jornalero en todos
los ajenos campos de los vencedores, con el bizqueo de su nombrajo
encrespando todos los abismos.
-“Lalo,
¿Tú nunca sales de la casa? Le preguntaba yo.De su casa chica o de
su Casa grande”
-“No más
antes, pero sin pasar de la taberna de Tomás “El guiñolero” por
las Cuatro esquinas, y todo lo más de la taberna del Rano, por el
Llanete cerrajero”
Y mi lala
Carmen de su casa a la tienda de Anita, por la calle Huesa, o de su
casa a la panadería de Ginés y Luciana, con sus pesetas del pan en
la mano.
Mi
abuelo Alfredo, con su mismo pantalón siempre, o lo que parecía ser
el mismo pantalón siempre, gris y a rayas camperas, que lo mismo
servía para segar espigas que para dar un pésame, su blusón
grisáceo abotonado hasta la garganta para que no entrara ningún
frío, con bolsillo para el tabaco y los chisques de mecha, su camisa
blanca en ese blanco pajizo y antañoso y su gorra de visera sobre la
blancura de su cabeza haciendo muro de su frente y pedernal de su
boca, que mi abuelo Alfredo hablaba poco, quizá porque todo se lo
callaba o porque todo estaba dicho ya, pero cuando elevaba la voz, de
su boca salían todas las leyes fundamentales del catecismo y la
santa iglesia católica, pero vuelta del revés, que mi abuelo
maldecía siempre con palabras sagradas.
*****
No, en la
casa de mis lalos Carmen y Alfredo nunca se hablaba del ayer, aunque
siempre se estuviera pensando en ese ayer, quizá para hacer menos
enojoso aquel ogaño que todos los días los despertaban tristes,
pobres, perdedores y entregados.
*****
Un martes,
13 de abril y santo de 1975, encontré a mi abuelo Alfredo muerto,
entre la cómoda de madera y la cama de su reposo. A su lado, una
moneda de cinco duros con la imagen del general……
Ahí
comprendí, aunque lo comprendiera después, porque mi abuelo nunca
nos daba ni una peseta ni un real a sus nietos de leche, ni en
fiestas de guardar ni en remembranzas de fiestas profanas. Quizá por
el sólo hecho de no tocar las monedas por donde aparecía esculpida
la carota, carota y gorda y mítica y mística del general de todas
las españas, como si fuera un dinero sucio, unas monedas que
manchaban; como si al tocarlas comulgara con la mala comunión de esa
nueva España, fea, triste, tricornial y macabra, cuando tan alegres
y humanos fueran los pocos años de los tres colores.
Alfredo González Callado
(En Martos y en septiembre de 2012)
_____________________
Las imágenes son también del autor, al que agradecemos sin duda su colaboración en nuestro blog.